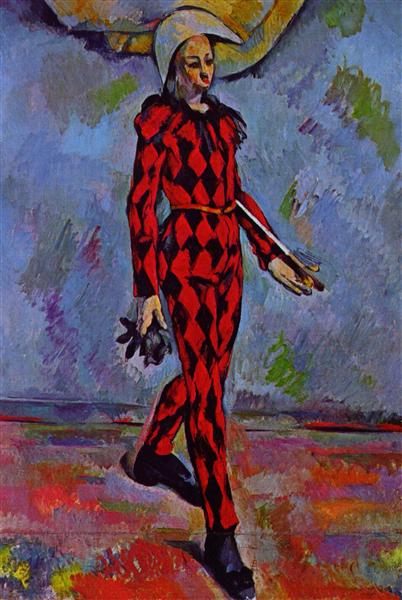El Buche, el cerillero, llegaba antes que nadie a la estación de al-Zagazig cuando iba a pasar el tren. Recorría los andenes incomparablemente ligero, ojeando a los clientes con sus ojos pequeños y expertos. Si alguien hubiese preguntado al Buche por su trabajo, el Buche habría echado pestes de él. Porque el Buche, como la mayoría de la gente, estaba harto de su vida, descontento con su suerte. Si hubiese sido dueño de elegir, hubiera preferido ser chófer de algún rico y vestir ropa de effendi y comer lo mismo que el bey y acompañarle a sitios selectos en todo tiempo; una manera de ganarse la vida que parecía diversión, placer. Tenía además otros motivos particulares y razones sutiles para desear un trabajo como aquel; lo deseaba desde un día en que vio cómo el Fino, el chofer de uno de los Importantes, paraba a la Nabawiyya, la criada del comisario, y la requebraba, descarado y seguro. Incluso, una vez, oyó que le decía frotándose las manos atisfecho: «Pronto vendré con el anillo…» Y vio que la joven sonreía con arrumaco mientras levantaba el borde de la milaya como si lo estuviese arreglando (lo que quería es que se viera su pelo negrísimo y abrillantinado).
Vio aquello y el corazón se le inflamó y los celos le mordieron dolorosamente; los ojos de ella eran paso aquí y allí e hizo volver a sus oídos lo que le había dicho el Fino: «Pronto vendré con el anillo». Pero ella torció la cabeza, frunció la frente y dijo desdeñosa: «Mejor cómprate unos zuecos». Y él se miró los pies como si fueran una sima de significados misteriosos, su galabeyya sucia, su taqiyya mugrienta y se dijo: «Este es el motivo de mi miseria y el ocaso de mi estrella», y envidió al Fino, su trabajo y su suerte… Solo que estas esperanzas, en lugar de apartarle de su oficio le hacían enfrascarse en él con mayor afán y satisfacer sus esperanzas con sueños.
Aquella tarde subió a la estación con su caja a atender al tren del crepúsculo que
todavía no era más que una nube de humo en el horizonte, pero que avanzaba, se
acercaba. Ya se distinguían las distintas unidades y se percibía el estrépito; ya está
parado junto a los andenes… Al lanzarse a los vagones vio el Buche con sorpresa que en
las puertas había centinelas y que por las ventanillas asomaban caras extrañas con ojos
ausentes, rotos. Preguntó y le enteraron de que eran prisioneros italianos que habían
caído a montones en manos del enemigo y que les conducían a campos de
concentración.